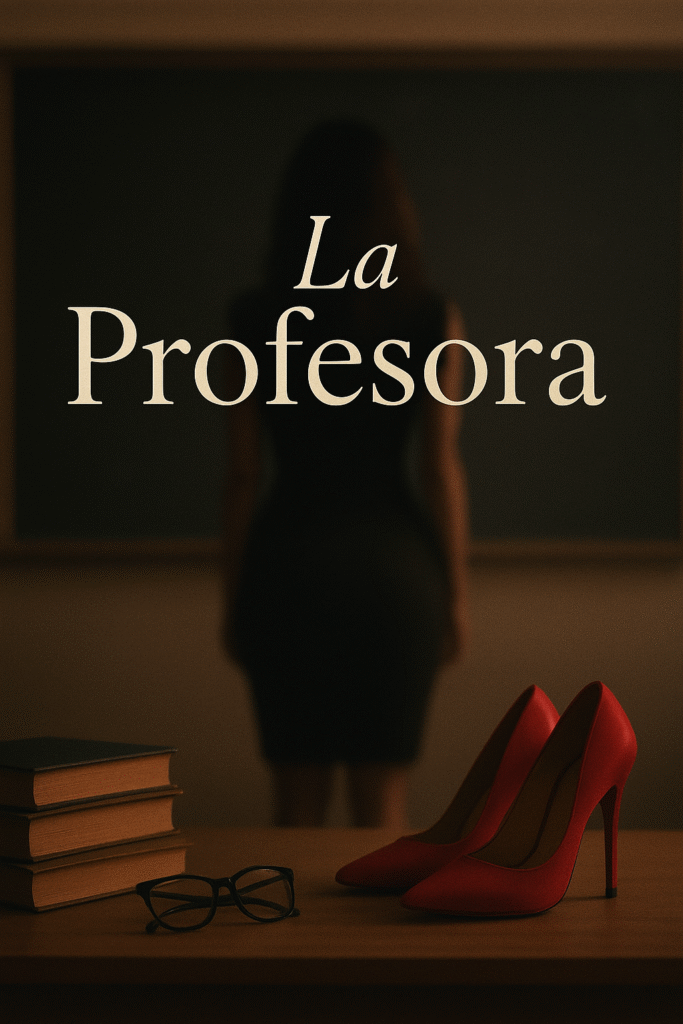
No era la primera vez que me quedaba rezagado en una asignatura, pero sí era la primera vez que no me importaba tanto suspender. Bueno, no del todo.
Samantha, mi profesora de Comunicación No Verbal, era una de esas mujeres que parecen salidas de una fantasía demasiado bien elaborada. Alta, pelo negro liso cayéndole como una cortina sobre la espalda, ojos verdes que parecían atravesarte… y un cuerpo que no tenía nada de académico: cintura estrecha, caderas redondas, y unos pechos tan grandes y firmes que era imposible no fijarse. Y sí, me había fijado. Muchas veces.
Aunque intentaba concentrarme en clase, ella no lo ponía fácil. Llevaba blusas ajustadas, tacones afilados, y una forma de hablar tan pausada que cada frase parecía un susurro al oído. A veces pensaba que lo hacía a propósito.
Ese jueves me citó en su despacho. Supuestamente para hablar de mis notas. Y allí estaba yo, sentado frente a su escritorio, mientras Samantha revisaba algunos papeles con una media sonrisa en los labios.
—Tienes potencial, Leo —dijo sin mirarme aún—. Pero no lo estás aprovechando. Tus resultados son flojos. Te falta… disciplina.
Me encogí de hombros. —Sé que no estoy rindiendo como debería, pero… puedo mejorar.
Ella alzó la vista y me miró directamente. Esos ojos verdes tenían algo hipnótico. Se quitó las gafas con calma y las dejó sobre la mesa.
—¿Estás dispuesto a hacer un esfuerzo real para mejorar? —preguntó, cruzando lentamente las piernas. La falda subió apenas un par de centímetros, pero fue suficiente para que mi atención se desviara unos segundos.
—Claro que sí —respondí, aunque mi voz sonó más grave de lo habitual.
Samantha se levantó de la silla con una lentitud casi teatral. Rodeó el escritorio, caminando hacia mí con seguridad, y se apoyó en el borde, a menos de un metro de distancia.
—Hay otras formas de evaluar el compromiso de un alumno —dijo, dejando que su mirada bajara lentamente por mi pecho hasta mi cintura—. No todo se mide con exámenes escritos.
Sentí cómo el aire se volvía más denso, más eléctrico. No podía apartar los ojos de su escote. La blusa blanca que llevaba parecía casi a punto de estallar, y debajo, no llevaba sujetador. Se notaba.
—¿Qué… formas? —pregunté, mi voz apenas un hilo.
Ella sonrió, ladeando la cabeza.
—Eso depende de ti, Leo —dijo, y mientras hablaba, desabrochó el primer botón de su blusa.
Samantha desabrochó otro botón. Después otro. No decía nada. Solo me miraba. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y yo… yo no podía apartar los ojos.
Su blusa se abrió lo suficiente para dejar ver buena parte de sus pechos: enormes, suaves, perfectos. No llevaba sujetador, como había supuesto. Sus pezones eran grandes, oscuros, y ya estaban algo duros por el contraste del aire fresco del despacho. Tragué saliva. Sentí cómo mi entrepierna reaccionaba sin pedir permiso. Claudia lo notó.
—Veo que estás motivado —susurró, con una sonrisa peligrosa.
Apoyó una mano en mi muslo. La presión fue mínima, pero me recorrió una descarga eléctrica por todo el cuerpo. Sentí mi erección crecer bajo el pantalón, tensa, dolorosa casi. Ella mantuvo la mano allí mientras se inclinaba, su escote a pocos centímetros de mi cara.
—Vamos a hacer un trato —dijo en voz baja—. Si me convences de que mereces aprobar, podríamos hablar de subir tu nota.
No esperó respuesta. Se arrodilló frente a mí, con una calma casi sagrada, y desabrochó mi cinturón como si lo hubiera hecho mil veces antes. El clic metálico sonó como un disparo en aquel despacho cerrado. Bajó la cremallera y sacó mi polla ya completamente erecta, sin decir palabra, como si eso también formara parte del temario.
—Muy bien, Leo —dijo mientras la acariciaba con la palma—. Veamos cuánto puedes concentrarte ahora.
Sentí su lengua caliente en la punta, primero suave, luego firme. Me la lamió entera desde la base hasta el glande, mirándome a los ojos mientras lo hacía. Dios, esos ojos verdes fijos en mí, con mi polla en su boca… era demasiado.
La chupaba con maestría, profunda, húmeda, sin prisas. Sabía cómo manejarla, sabía cómo hacerme temblar. Su lengua recorría cada rincón, sus labios se cerraban con presión, sus gemidos suaves vibraban contra mí. Era una diosa ahí abajo, con esos pechos enormes rebotando cada vez que se movía.
Me agarré al borde del escritorio para no perder el control.
—Puta madre, Samantha… —murmuré sin pensar.
Ella sonrió, sin soltarme, y aumentó el ritmo. Mis caderas se movían solas, buscándola. Sentía cómo se me acumulaba la presión en el bajo vientre, cómo se acercaba el punto de no retorno… pero ella se detuvo justo antes.
—No tan rápido —dijo, mordiéndose el labio.
Se puso de pie, se bajó la falda y quedó completamente desnuda de cintura para abajo. No llevaba ropa interior. Su sexo estaba depilado, húmedo, palpitante.
—Ahora quiero ver si sabes dar clase también.
Se sentó sobre el escritorio y abrió las piernas frente a mí, sin pudor. Sus labios se separaban, brillantes. Me atrajo con un dedo, y no necesité más.
Me arrodillé ante ella y hundí la boca en su centro. Sabía dulce, intensa. Su aroma me emborrachaba. Le lamí lenta y profundamente, saboreando cada rincón, mientras sus gemidos se volvían más intensos, más graves. Samantha me agarraba del pelo, marcando el ritmo, moviendo las caderas contra mi lengua como si dictara una lección.
—Más… así, justo así… —jadeó, con la voz rota.
Cuando sintió que iba a correrse, me empujó hacia atrás y se deslizó del escritorio. Me miró, volvió a tomarme por la base, y me guió hasta su entrada. Estaba mojada, lista.
Me empujó contra la pared y se subió sobre mí, sin perder el contacto visual ni un segundo. Sentí cómo mi polla se deslizaba lentamente dentro de ella, caliente, apretada, perfecta. Ambos gemimos al unísono.
—Eso es… —susurró junto a mi oído—. Quédate ahí… déjame cabalgarte.
Y lo hizo. Lenta al principio, marcando cada embestida con sus uñas clavadas en mis hombros, con sus pechos rebotando frente a mí. Luego más rápido, más salvaje, mientras gemía mi nombre como si fuera una súplica.
No duré mucho más. Cuando sentí que me venía, ella lo supo. Apretó las piernas a mi alrededor y se dejó caer por completo, profundo, apretado, hasta que la llené por dentro con un rugido ahogado contra su cuello. Ella también tembló, mordiéndome el hombro mientras se corría encima de mí, su cuerpo entero convulsionando.
Nos quedamos así un rato, respirando entre jadeos, aún pegados el uno al otro. Después, me besó en el cuello y volvió a vestirse como si nada hubiera pasado.
—Creo que podemos hablar de subir tu nota a un ocho… si vienes a la siguiente tutoría.
Me la quedé mirando, aún sin poder creerlo.
—¿Y si quiero un diez?
Claudia sonrió de lado mientras recogía sus papeles.
—Entonces tendrás que trabajar aún más duro.